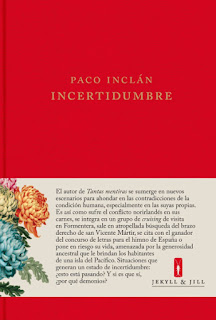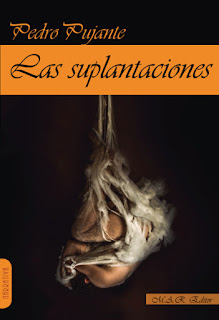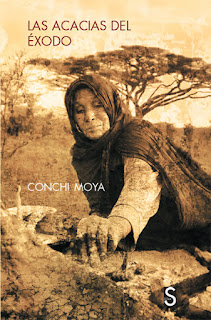Género: Narrativa
Editorial: Chamán
Editorial: Chamán
SINOPSIS:
Novela fragmentaria, dividida en tres partes. Su discurso se mueve entre la novela, el ensayo y el análisis cultural de los años 50 y 60 en la efervescente Nueva York; entre la superación de la vanguardia pictórica, la implantación del cine actual, con los grandes iconos cinematográficos, usados como arma propagandística y defensora del consumo por parte del sistema, así como un profundo análisis de los textos de la producción de los poetas y escritores beat, que encararon la mayor discordancia social frente al adocenamiento de la masa, que obedecía unos patrones muy marcados de condicionamiento social, vendido como libertad.
El imposible lenguaje de la noche se vertebra a través de la figura del escritor beat, Paul Demut, incapaz de acabar un relato imposible, mientras se postula como cronista oficial de la noche neoyorquina, testimonio que se recoge en estas páginas y que va desgranando uno a uno todos los mitos que compusieron la pléyade de figuras musicales como Bill Evans, Chet Baker, John Coltrane o Miles Davis, que él conoció y retrató tan bien en sus entrevistas, y que enfrentaron su enorme talento, a una vida de fracasos, debido a las condiciones laborales del genio, sin importar el rastro de la tragedia personal o el enfrentamiento a la soledad y la devastación debido al consumo de drogas.
Se erige esta novela a favor de la libertad creativa, traduce el canal abierto desde el arte que deja fluir la conciencia y expresa todo lo que permanece dentro del ser humano, sin tener en cuenta el alto precio que deben pagar las criaturas nocturnas, frente a las aves de presa que nunca descansan.
El imposible lenguaje de la noche es la historia del fracaso, la constatación de la pérdida del personaje moderno en una sociedad que le ha vencido. La melodía inacabable de un jazz que vino para estructurar el desorden vital en el que el relato se desarrolla.
OPINIÓN:
A día de hoy creo que está suficientemente claro que los géneros están para romperlos, saltar sus fronteras y crear un cuerpo compacto que estimule y remueva el ánimo del lector. Y en este resultado final celebraremos (o no) el mérito del autor: no se trata tanto de lograr una cadena de lectura continua como de lograr la sensación final de haber vivido un todo (al margen de la clásica estructura comienzo-nudo-desenlace que, en mi opinión, también va siendo hora de ir desechando, al menos de no considerarla imprescindible).
Fabrellas construye ese todo —y aprueba con nota— a través del legado del poeta Beat Paul Demut: una novela inacabada que el propio autor considera en varios pasajes un proyecto imposible, así como fragmentos de su diario, diálogos ficticios y ‘reales’ (dentro de la ficción de la obra), entrevistas y grabaciones. Fabrellas interconecta esta vida en palabras a modo de trama única, pero abierta, y nos traslada al Nueva York de los 60, 70 y 80´s, desde el boom de la generación beat y el bebop hasta la muerte del pianista Bill Evans, en un recorrido intercultural por donde desfilan James Dean, Chet Baker, Miles Davis, Johnny Cash, Andy Warhol, Jackson Pollock, Lee Krasner, Norma Jean / Marilyn Monroe, Nicholas Ray, Allen Ginsberg, Lou Reed y todo un elenco de secundarios ficticios (el propio Demut, un detective, dos estudiantes, los amantes y el marido deshonrado, el personal del Port Moresby, local nocturno donde todo parece converger…) que ofrecen la imagen más viva de una época convulsa y nocturna con el free jazz como estandarte y banda sonora.
La brillante cohesión de textos independientes y muy distintos en forma y fondo (no sólo en la voz del personaje correspondiente, sino también en su realización, bien sea entrevista escrita o grabada, correspondencia, diario, fragmento de novela…) traslada al lector al corazón de la escena, una escena que si bien se extiende durante casi 20 años, se sustenta en la noche neoyorkina underground, donde el fracaso personal del protagonista —alcohol. drogas, bloqueo creativo— discurre paralelo al de toda una época / generación llamada a desaparecer junto a él a comienzos de los 80, con su música e iconografía.
Una novela que sin duda recomiendo, en la que el lector podrá ver a las mejores mentes de aquella generación destruidas por la locura.